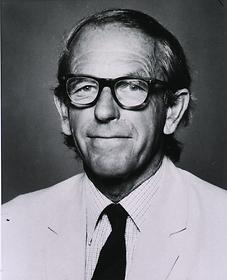Por mi actual actividad profesional, vinculada a la edición de recursos educativos para una editorial, así como por la creación de los contenidos de Quimitube.com, me encuentro a menudo con palabras del ámbito de la química que siembran ciertas dudas en los hablantes. Es más, en ocasiones, el uso de estas palabras ha arraigado en contra de lo que recoge el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española), por lo que es lógico que a veces nos tambaleemos un poquito: ¿seguir la corriente o ceñirnos a la norma? Incluso, habitualmente, ni siquiera tenemos dudas; desconocemos la norma y creemos estar haciendo un uso correcto del lenguaje.
Así, en esta entrada y en otras sucesivas recogeremos algunas palabras científicas de uso dudoso, porque un científico no está exento, ni mucho menos, de escribir con corrección. Ante todo, debemos tener en cuenta que algunas palabras sólo tienen una forma válida, mientras que otras se pueden utilizar de dos formas distintas, cambiando alguna grafía (yodo/iodo) o bien la posición de la sílaba tónica (amoníaco/amoniaco).
En esta primera entrada de hoy vamos a fijarnos en la letra z para las palabras zinc, zirconio y enzima.
¿Zinc o cinc?
Aunque es común ver escrita la palabra como zinc por la forma en que deriva del latín (el símbolo de este elemento es Zn), la norma ortográfica marca que se debe escribir c delante de i para este sonido. Por este motivo, si buscamos zinc en el DRAE nos dirige a cinc, y es en esta entrada donde nos muestra la definición completa para dicho elemento.

Sin embargo, en ningún momento se indica expresamente que cinc sea preferible. Al contrario, en el DPD (Diccionario Panhispánico de Dudas) en la entrada para la palabra cinc pone lo siguiente: “Es igualmente válida la variante zinc, más cercana a la etimología”.
¿Zirconio o circonio?
Este es un caso idéntico al de la palabra cinc. Nuevamente se pueden utilizar tanto zirconio como circonio. Buscar zirconio en el DRAE nos lleva a la entrada con c, pero en el DPD se indica, como en el caso del cinc, que ambas variantes son igualmente válidas. Lo mismo ocurre con dos palabras derivadas: circonita (o zirconita) y circón (o zircón), que se pueden emplear indistintamente de una u otra forma sin que ninguna prevalezca.

Personalmente, en estos casos tengo tendencia a utilizar la variante con c, como en esta entrada reciente: “La circonita: el diamante de los pobres“, pero creo que, dada la neutralidad normativa, eso es casi una cuestión de gustos.
¿Enzima o encima?
A diferencia de lo que ocurre en los dos casos anteriores, cuando hablamos de enzimas, es decir, proteínas que tienen una función catalítica en un organismo, únicamente es válida la palabra escrita con z, enzima. Encima tiene otro significado, y utilizarla como sinónimo de dichas proteínas es incorrecto, sería un exceso de puritanismo ortográfico que nos haría patinar. Nuevamente la z se debe a una cuestión etimológica; en este caso, procede del griego.


Como estas tres palabras que hemos tratado aquí, hay muchas otras en el ámbito científico. Más adelante hablaremos, por ejemplo, de la variación en la sílaba tónica (¿electrólisis o electrolisis?, ¿electrólito o electrolito?, ¿espectroscopía o espectroscopia?) o de la y y la i (¿yodo o iodo?, ¿yoduro o ioduro?).
En fin… espero que os haya gustado esta entrada. A mí, personalmente, me parece que la relación íntima entre las ciencias el lenguaje no sólo es apasionante, sino esencial y necesaria.